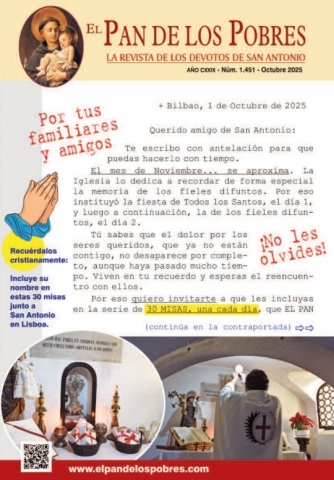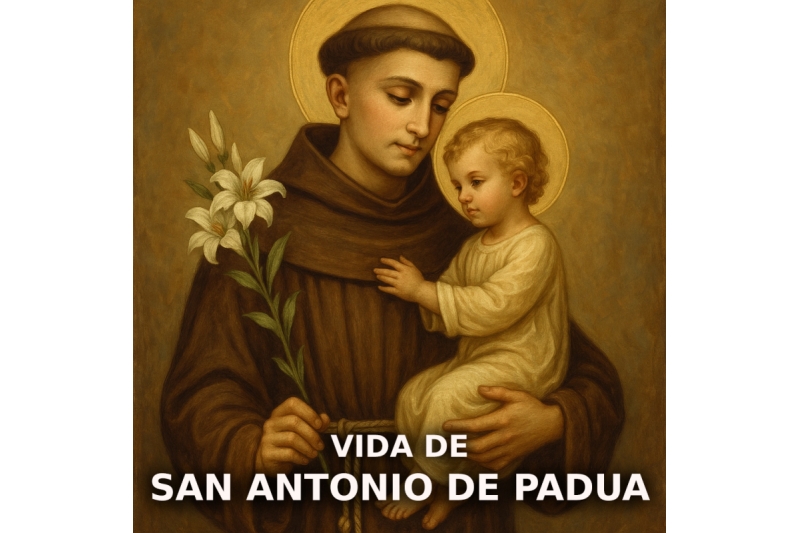
Capítulo 16 – La luz que no se apaga
Después de años de intensa predicación, servicio pastoral y entrega incansable a los pobres y a los humildes, el cuerpo de san Antonio comenzó a manifestar el desgaste de una vida consumida por amor. A pesar de su juventud —pues apenas tenía 35 años—, su salud ya no podía sostener el ritmo de su ardor apostólico. Sin embargo, su espíritu seguía firme, con el mismo fuego interior que lo había impulsado desde su entrada en los franciscanos.
Durante el año 1231, Antonio se retiró con algunos hermanos al pequeño monasterio de Camposampiero, al norte de Padua, en busca de reposo y silencio. Allí, en medio del bosque, un noble le ofreció una celda construida entre las ramas de un gran nogal, una especie de ermita elevada, desde donde podía orar, contemplar y preparar sus predicaciones.
Fue en ese retiro donde su unión con Dios alcanzó una profundidad mística, y también donde su fragilidad física se hizo más evidente. Los ayunos prolongados, los viajes, las enfermedades no tratadas y el peso de las preocupaciones pastorales habían debilitado mucho su cuerpo. Aun así, seguía atendiendo a quienes lo buscaban, escribía sermones y recibía a los pobres con la misma ternura de siempre.
La enfermedad final
En junio de ese año, Antonio enfermó con gravedad. Sintió que su final se acercaba. Con serenidad y humildad, pidió ser llevado de regreso a Padua, pero el camino fue demasiado para él. Al llegar a las cercanías del convento de Arcella, a las afueras de la ciudad, comprendió que no llegaría más lejos. Los frailes lo alojaron en una celda sencilla y allí, rodeado por sus hermanos, se preparó para su último viaje.
Sus últimas palabras fueron un suspiro de amor:
“Veo a mi Señor.”
Era el 13 de junio de 1231. El sol descendía sobre Padua y, al mismo tiempo, una nueva luz nacía en el cielo. La noticia de su muerte se propagó con rapidez. La ciudad entera quedó sobrecogida. Campesinos, obreros, estudiantes, nobles, religiosos y mendigos se congregaron en masa para despedirlo. No solo lloraban la pérdida de un santo, sino de un amigo, de un padre espiritual, de un rostro que les había mostrado el rostro de Dios.
Un funeral que fue clamor del pueblo
El cortejo fúnebre que acompañó su cuerpo a Padua fue multitudinario. Se cuenta que los milagros no cesaron: ciegos que recobraban la vista, enfermos que sanaban al tocar su ataúd, conversiones espontáneas de quienes habían vivido alejados de la fe.
Ante esta oleada de prodigios, el pueblo comenzó a llamarlo simplemente:
“¡el santo!”
No necesitaron esperar años ni procesos largos. La fama de santidad era inmediata, palpable, indiscutible. Los testimonios se multiplicaban. Apenas un año después de su muerte, el papa Gregorio IX —movido por la presión de miles de fieles y obispos— lo canonizó el 30 de mayo de 1232, en una de las canonizaciones más rápidas de la historia de la Iglesia.
El impacto de su muerte
Para Padua, la partida de Antonio no fue un adiós, sino el inicio de una presencia más profunda. Desde entonces, su figura ha estado viva en el corazón de la ciudad. Años después, se inició la construcción de la gran Basílica de San Antonio, donde sus restos fueron trasladados. Aún hoy, esa basílica es uno de los lugares más visitados de peregrinación del mundo.
Pero más allá del mármol y los altares, la huella de Antonio se conserva en la memoria viva del pueblo. Cada vez que alguien reza buscando un objeto perdido, acude a él. Cada vez que un pobre busca justicia, lo invoca. Cada vez que un corazón atribulado necesita consuelo, su nombre vuelve a sonar.
Porque su muerte no fue el fin. Fue la plenitud de una vida que había sido entrega total. Su luz no se apagó, simplemente pasó a brillar desde otra dimensión.
San Antonio, al morir joven, dejó tras de sí un testimonio indeleble:
que la santidad no se mide en años, sino en amor ofrecido día a día. Y que cuando alguien se entrega sin reservas al Evangelio, incluso su último suspiro puede encender miles de almas.