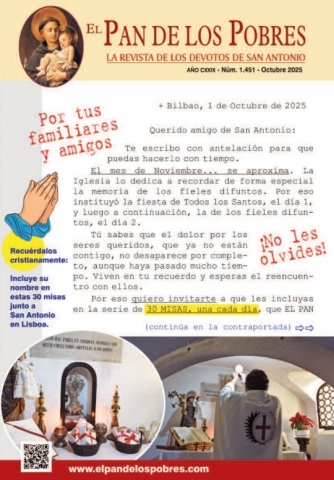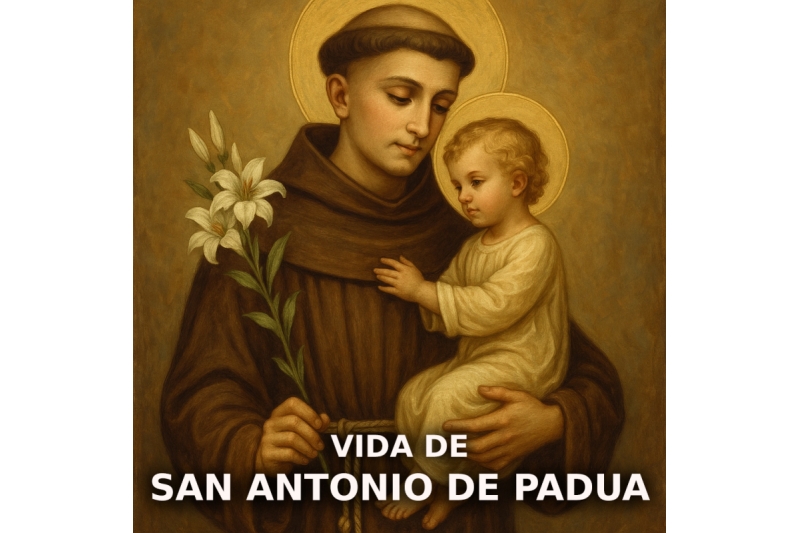
Capítulo 12 – Voz de los sin voz
El Evangelio, vivido con radicalidad, no puede permanecer mudo ante el sufrimiento de los pobres. San Antonio lo comprendió desde muy joven, pero fue en su madurez como predicador itinerante cuando su voz se volvió más clara, más fuerte, más profética. No se conformaba con hablar de las cosas del cielo: quería cambiar las cosas de la tierra, para que el Reino de Dios comenzara ya en medio del pueblo.
Italia y el sur de Francia, regiones donde predicó con ardor, vivían grandes desigualdades sociales. Un pequeño grupo de poderosos controlaba la tierra, la justicia y el dinero. Mientras tanto, la mayoría del pueblo sufría opresión, hambre y abusos legales. Los usureros —hombres que prestaban dinero con intereses altísimos— eran temidos por todos: atrapaban a los necesitados en un círculo de deuda del que pocos podían salir.
Antonio no era ingenuo. Sabía que predicar contra el pecado personal era importante, pero que también debía desenmascarar el pecado estructural. Por eso, en sus sermones no solo invitaba a la conversión del corazón, sino que denunciaba públicamente los mecanismos de explotación que destruían vidas y familias.
Uno de sus temas más recurrentes era la condena de la usura, a la que llamó “el cáncer de la caridad cristiana”. En una homilía exclamó:
“El usurero, aunque recite salmos, ayune o dé limosnas, no puede agradar a Dios si no devuelve lo que ha robado con su interés desmedido.”
Pero no se limitaba a condenar. Antonio también proponía soluciones concretas. En muchas ciudades impulsó la creación de montes de piedad, instituciones que prestaban dinero sin interés a los necesitados, administradas por la Iglesia o por fraternidades franciscanas. Estas obras serían desarrolladas más adelante, pero sus raíces ya estaban en el corazón social del santo.
También intervenía en litigios entre ricos y pobres, defendiendo con valentía a los débiles. En varias ocasiones acudió directamente ante autoridades civiles y eclesiásticas para pedir justicia en favor de viudas, huérfanos, jornaleros o campesinos despojados de sus tierras. Su palabra tenía tal autoridad que incluso jueces y nobles endurecidos lo escuchaban con respeto.
Antonio no era populista. No agitaba al pueblo contra los poderosos. Más bien, hablaba desde el Evangelio de las Bienaventuranzas, invitando a todos —ricos y pobres— a vivir la fraternidad cristiana. Pero era claro: el verdadero amor al prójimo exige justicia. Y si no hay justicia, no hay paz.
En una de sus cartas se conserva esta frase breve pero reveladora:
“No es caridad dar lo que sobra, sino compartir lo necesario con quien no tiene nada.”
Su acción fue también educativa. Enseñaba a los pobres a organizarse, a no dejarse engañar, a leer el Evangelio y a confiar en la providencia, pero también en su propia dignidad. Su predicación inspiraba la creación de cofradías de ayuda mutua, redes solidarias entre los pobres, y obras concretas de caridad.
Por eso, el pueblo lo amaba profundamente. No solo lo admiraban como santo o como predicador elocuente, sino como uno de ellos: un hermano que conocía sus penas, que hablaba su lengua, que no temía enfrentarse a los grandes si eso significaba aliviar una carga injusta.
Y también por eso, algunos poderosos lo temían. En varias ocasiones, intentaron callarlo. Algunos le prohibieron predicar en determinadas ciudades. Pero él no se detenía. Como los profetas del Antiguo Testamento, sabía que su voz no era suya, sino del Espíritu.
Este capítulo de su vida revela a Antonio no solo como misionero y teólogo, sino como defensor de los derechos humanos antes de que existiera ese lenguaje. Un hombre evangélico que entendió que la fe verdadera no se encierra en los templos, sino que entra en las casas, en los mercados, en los tribunales y en los campos de los jornaleros.
En un tiempo de opresión, su palabra fue espada y bálsamo. En un mundo dividido, su voz fue puente. En medio de tanta injusticia, fue la voz de los sin voz.