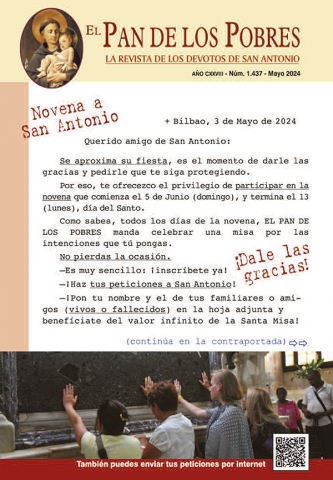Por una vez, espero no sirva como precedente, no pretendo escribir nada importante, o trascendente o imaginativo, ni siquiera incisivo. Sólo deseo jugar con las ideas, esas que no parecen valer nada, las que incitarían a la risa o moverían a la compasión, si alguien no las tildara de superfluas. Quiero hablar del valor de las cosas sin importancia, de la sonrisa de un niño, de la inocencia del lector novel. Deseo ser elegante, aunque no, simplemente elegante.
Todo eso, que alguien podría juzgar más cercano al desatino que a la cordura, porque pienso que nuestro mundo está lleno de hueras columnas fundamentales, estúpidas ideas básicas escondidas bajo definiciones grandilocuentes, por lo que lo, políticamente correcto, es hablar de las personas que adoptan una decisión transcendental o planean algo decisivo para el futuro de la especie. Pero lo siento, hoy no estoy de acuerdo, cada vez tengo menos fe en las grandes decisiones, en nuestras brillantes acciones y nuestras decisivas aportaciones al cambio del sentido rotacional del Planeta Tierra.
Pienso mientras ando
Cuanto mayor me hago más pienso con los pies[1] y esa manera de pensar me lleva a valorar, cada día más, las cosas que parecen carecer de importancia, las intrascendentes, las inocentes, aquellas que, lejos de parecer sublimes ideas y soluciones definitivas, son simples aportaciones, silogismos de sentido común.
Esta mañana he asistido, en un pueblo mediano de la Vizcaya profunda, al funeral de una buena mujer. Pasó su vida luchando por la gente a la que amaba. Conozco a sus hijos, son padres de familia y, sobre todo, buenas personas. Cuidó de sus nietos hasta quince días antes de su muerte. Amó, lloró, vivió, soñó y creyó en Dios de esa manera simple y profunda en la que creen las gentes humildes, sin dudas, sin crisis, sin especulaciones. Resolvió problemas sin importancia, como pagar la formación de sus hijos, estirar un menguado salario para que las cosas fundamentales nunca faltaran en casa y mantuvo su alegría contagiosa y su esperanza de vivir hasta que le llegó la muerte. No se la recordará por haber colaborado al desarrollo de nuestra Sociedad, ni por haber resuelto ningún grave dilema económico o social, pero su familia echará en falta su lucha diaria, la casa limpia, las facturas pagadas, los mínimos detalles con que adornaba las cosas más comunes, pero sobre todo, su consuelo, su alegría y su sentido común.
Murió como vivió
De ella he escuchado una frase maravillosa, aunque quien la comentaba lo hiciera sin concederle importancia: “Murió sin quejarse de nada, nunca criticó a nadie”.
El cielo estaba nublado pero de vez en cuando, el sol, jugando entre las nubes, hacía brillar sus tibios rayos. En el rostro se dejaba sentir el frío norte que traía los últimos coletazos del invierno. Saludaban, alegres, a pesar de que anunciaban un funeral, las campanas de la antigua iglesia rural, ahora convertida en parroquia de barrio por mor del avance imparable de las urbanizaciones. La mayoría de la gente aguardaba, convencionalmente tranquila, la llegada del cadáver. Unas pocas personas, lloraban en silencio, tal vez el recuerdo de otros días bajo diferentes cielos. Paseaba mientras pensaba que ella había aportado a la buena marcha de nuestro mundo más que muchos de nuestros sesudos filósofos, matemáticos, hombres de empresa o políticos. Desde su vida ignorada, había formado personas buenas haciendo cosas sin importancia, cosas que ella consideraba banales y mientras pensaba, me convencía de que hoy, nuestro mundo es un poco peor porque ella se ha ido para siempre.
[1] La expresión “pensar con los pies” se atribuye a Picaso, significaría, pensar mientras estás andando.